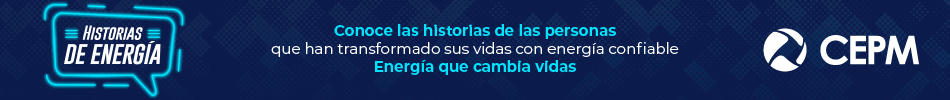Entre la falsa cordura y las tentaciones de la carne
Por: Emerson Soriano
No se habían visto nunca, ni fue necesario que ello hubiera pasado para que convergieran deseo y destino. Si nos detenemos a observar con agudeza, todo ocurre así; todo se determina y define por un encuentro accidental, desde las experiencias biológicas hasta las manifestaciones psíquicas y emocionales: una bacteria -alguna vez-, cansada de la monotonía simbiótica entre ella y una eucariota, tiró de una mitocondria para hacer camino hacia la pluricelularidad gracias a la cual hoy existimos; la emergencia de una idea nueva se funde con otra que ya reposa en nuestro marco cognitivo para producir un portento. Pues, en su caso no fue diferente, se trató de un sentimiento consecuencia de una emoción, en la instintiva acepción que a la palabra cabe. Porque la vida auténtica se activa a partir de los deseos -cuestión que el misticismo budista recomienda suprimir para alcanzar la verdadera felicidad, sin reparar acaso en que ello supone una renuncia implícita a la existencialidad-, deseos que, por la propia estructura de su constitución dionisíaca, siempre, o casi siempre, obran a despecho de lo apolíneo y de cualquier suerte de prejuicios éticos.
Ella no era decididamente su referente físico y, con mucho menos razones, su referente intelectual; su apariencia tosca no hubiera provocado nada en otra persona. Mas, como siempre ocurre cuando del imperio de la carne se trata, intercambiaron la mirada convocante a la danza de los placeres. Después de todo, el mayor afrodisíaco es sentirse deseado; en cambio, las poses y preámbulos calculados diluyen los ánimos por adivinada teatralidad. No hubo preguntas ni examen ni precauciones. Caminaron gozosos hacia el lagar donde pisotearon la madura pulpa de la vendimia incierta. Se afanaron hasta la fatiga en la desenfrenada búsqueda de un clímax alcanzado, por fin, cuando los cuerpos quedaron drenados de pasión, y entonces sí, recobraron la falsa cordura de los vivos, convencidos de que, socialmente, en cuestiones de amor, la razón, apenas si constituye la tinción diferencial entre lo sublime y lo ridículo.