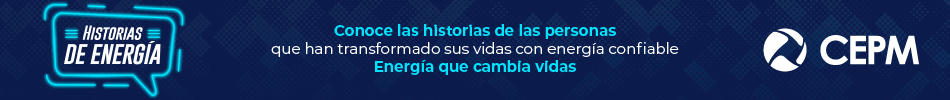Por: Emerson Soriano
____
En el año de 1955 se celebró en nuestro país la “Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre”. Se pretextó, en esa ocasión, que su propósito era mostrar a la comunidad internacional los logros del gobierno de Trujillo que, para la fecha, cumplía 25 años. Con todo, la versión más socorrida después de la caída del régimen es que su objetivo fue distraer a la opinión internacional de los crímenes que por entonces cometía el régimen. Justo mientras se celebraba el evento, tocó puerto dominicano el barco Ascania, procedente de España, el cual traía a bordo a un grupo de españoles que venían a probar suerte en nuestro país. El año anterior (1954), Trujillo había hecho su primer viaje oficial al extranjero cuyo destino fue España. En el marco de esa visita, ofreció a Francisco Franco la oportunidad para que los españoles que así lo desearan vinieran a la República Dominicana donde el Gobierno le proveería tierras para cultivar y viviendas para habitar a título gratuito.
A bordo del buque Ascania, un joven apuesto, de hermoso pelo, frente plana, nariz griega y ojos tristes, que perdió su padre en la guerra civil española y dejaba varios hermanos huérfanos en su pueblo, trayendo por todo inventario una vieja máquina de coser que había sido de su madre, soñaba con la llegada al paraíso que le permitiría hacer fortuna y regresar -como es la ilusión de todo migrante- a su lar nativo, La Coruña, a cristalizar grandes propósitos. Por entonces debió estar muy mal la cosa en su ciudad y en su familia como para que se aventurara a buscar, en una remota isla del Caribe, lo que allá le negaba la vida. A los tres días de llegar al país, al sitio de Baoba del piñal, se convenció de que había tomado una decisión errónea, pues aquello no estaba en armonía con su vocación. Decidió trasladarse con su máquina de coser a Santo Domingo para, desde ahí, retornar a España. Como nada tenía, cambió con un camionero una botella de brandy “Fundador” por su traslado a la capital dominicana.
Pero los barcos tardaban meses en llegar y, mientras tanto, había que sobrevivir. Se encontró con un paisano que lo socorrió llevándolo a una pensión donde le alquiló un cuarto y allí empezó a confeccionar pantalones con los “cortes” de tela que le llevaban los clientes que al principio eran ocasionales, pero después, se convirtieron en asiduos y sus buenas referencias parieron muchos más. Se habían encontrado su vocación y la oportunidad y, para cuando llegó el barco, ya había tomado la decisión de quedarse, también con la firme meta de -en lo futuro-, hacer que coincidieran aspiración y destino, lo cual no duró mucho en ocurrir. Los padres del arquitecto Eduardo Selman, preponderantemente su madre doña Muñeca, como le apodaban, fueron los que le consiguieron un local en la calle El Conde con calle Espaillat. El talento del joven se consolidó en esa naciente Sastrería “La Coruña”: llegaron la fama y fortuna que, desde entonces, hicieron desfilar por su negocio a los clientes de la elite del mundo empresarial dominicano, catapultando nuestro protagonista como el mejor sastre y diseñador de ropa para hombres del país, y a su negocio, como la marca líder en su género.
Lo conocí al final del siglo pasado, habiéndose consolidado entre nosotros una amistad que trascendió la admiración por su talento, para alcanzar un grado de familiaridad que he disfrutado durante todos estos años. Habiendo conquistado la gloria personal que todo hombre ambiciona, se retiró del oficio para vivir un poco más reposadamente. Ese joven se llamó Santiago Iglesias. Ayer por la mañana, al encender mi teléfono celular recibí una nota de voz muy familiar, era la voz de su amado sobrino Antonio Iglesias (Toñito), comunicándome que el sábado mi gran amigo había partido a los brazos del señor. Mi corazón recibió la noticia como punzante dardo. Evoqué como una película el dulce trato que me prodigó, su desinteresado magisterio: de don Santiago se aprendía siempre. Desde sus finos modales hasta su vasta cultura, fueron prendas que supo dar a los demás sin tapujos ni mezquindad.
Tengo tatuado en la memoria el relato que, entre sollozos, me hizo ayer su sobrino Antonio Iglesias. Era la década de los sesenta y su padre, hermano que le seguía en edad a don Santiago, había fallecido. Su madre quedó viuda y con cuatro hijos. Don Santiago salió para España y tocó la puerta del piso que habitaban sus familiares en franca inopia. Toñito, que se sentía desheredado de la fortuna, al verlo llegar lo confundió con su padre, al que se parecía bastante. Corrió hacia él sollozando y aferrándose a sus piernas. Y el tío, con el inmenso corazón que siempre tuvo, lo apretó contra su pecho y le dijo: “no te atormentes, tranquilo, tú eres mío”. Se trajo consigo a su sobrino en un gesto que este califica hoy de piadoso y bondadoso para convertirlo, junto a Robert, su otro sobrino al que trajo después, en los mejores sastres de que hoy dispone el país.
En mi caso particular, siempre pude pagar el alto precio que costaban sus trajes. Pero, cuando llegué a la Dirección General de Bienes Nacionales, la función pública me empobreció materialmente, y ya no podía pagarlos. Llegó el momento de la boda de mi hijo mayor, Franklin Darío, y él, que conocía mi situación, me mandó a buscar y me dijo: “haré contigo lo que jamás he hecho con nadie, tomaré por última vez el centímetro y la tijera para confeccionar, sin ningún costo para ti, el traje tuyo y los de tus dos hijos varones”. Compramos la tela y fuimos los tres a “La casita de Yago”, empresa que compartía con sus hijos y su amada esposa, doña Teresa. Y ese día nos convertimos en las últimas personas que se pusieron un traje confeccionado por Santiago Iglesias. Aún los tenemos guardados, y cada uno lo valora más que un Matisse o un Van Gogh. Son el testimonio vivo de una amistad que no tiene tiempo ni edad, solo es, y nada más.
Y porque el hombre está hecho de palabras -y ellas representan, nombran, definen y obran-, las mías, Santiago, te regresan hoy a tu natal La Coruña. Con su mágico sentido y poder, realizo ese último viaje que seguramente aspiraste hacer. Para que subas a la “Torre de Hércules” y, desde allí, otees reposadamente una opción distinta de la de haber venido a América, y compruebes que valió la pena. Dándote, eso sí, la oportunidad final de solazarte, recuperando en su esencia todo aquello que ni la distancia pudo arrebatarte: tu sentido de pertenencia a la tierra que te vio nacer. Es mi ofrenda póstuma, que solo tiene por condición no olvidar tu estancia entre nosotros.