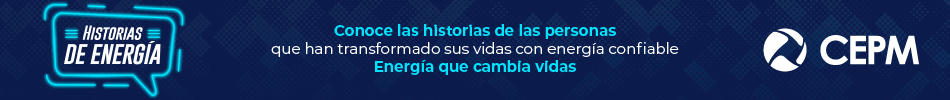La distracción de los dioses

Emerson Soriano
Hablaba sobre cualquier tema con pretensiosa erudición. Era un hombre bondadoso sí, eso nadie lo habría negado. Solo que acusaba algunos defectillos que le solían acarrear permanentes desencuentros con sus iguales. Pero a él eso le tenía sin cuidado, o al menos eso fingía: decía que lo importante era lo que él sentía de sí mismo, que de eso dependía su felicidad, pero a la vez, mostraba una inconformidad permanente con la vida. A todo cuanto le rodeaba le faltaba algo para “ser”, algo así como si él fuera un demiurgo a partir de cuyo soplo las personas, las cosas, las ciencias, las artes y los oficios podían quedar legitimados.
Sabía de todo un poco y mucho de nada. Padecía un narcisismo estropeado por las vicisitudes de su cotidianidad, pero que él se empeñaba en hacerle inercia a fuerza de repetir, y repetirse, que era perfecto, el mejor de todos. Decía que no creía en filósofos, poetas, economistas ni siquiatras, pero recurría a citas de autoridad para argumentar en contra de todo cuanto viniera de los demás. Se casó con el adjetivo “inmaduro” para calificar todos los postulados ajenos, mismos a partir de los cuales intentaba cerrar los agujeros de su deficiente formación, si alguna, en los que devenían manifiestos zurcidos conceptuales.
Pero no tenía todo malo. Su conducta enseñaba, podía en ocasiones tornarse en un verdadero laboratorio en cuyo ámbito cada interlocutor podía descubrir cuestiones trascendentales. Servía muchas veces de espejo en el cual podía verse cualquiera, logrando evitar la repetición de sus absurdos. Ayudaba incluso a ejercitar la habilidad para la argumentación: en una ocasión postuló el frenado de los movimientos de rotación y traslación de la tierra por efecto del peso que a esta le habían hecho los edificios y toda suerte de construcciones, lo cual dio a su interlocutor la oportunidad de hacer el elemental razonamiento de que se trataba solo de tomar material de un sitio y ponerlo en otro.
Pero tuvo algo mejor aún, logró una proeza imposible, una que le certificó un gran mérito. Es sabido -o se supone que así sea- que el trabajo de los dioses consiste en ordenar el mundo y, consecuentemente, velar porque ese orden no sea perturbado por ningún fenómeno. Así, todo lo que existe está supuesto a encontrarse dispuesto adecuadamente, nada debe faltar ni nada debe sobrar, toda ontología participa con una justa proporción en la totalidad universal. Por tanto, no era previsible que nuestro procústico personaje viniera a parar entre los mortales. Los dioses debieron levantar el muro que le impidiera colarse entre los vivos. Sin embargo,se distrajeron, y he aquí la causa “final y eficiente” de que Eleuterio viniera al mundo a pontificar su insufrible impertinencia.