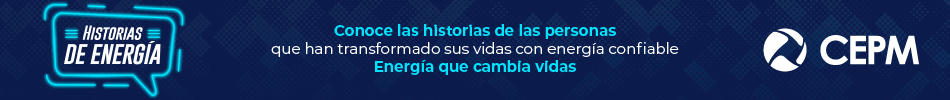OTEANDO

Emerson Soriano
Compañera fiel de la existencia, nunca abandona al hombre la vanidad. Por mucho que el casi agotado aliento de aquel la invite a ello, esta siempre se las arregla para volver recurrente a habitar el corazón, fecundo espacio de sueños e ilusiones hasta el último de nuestros días. Es de lo que fue víctima Arnoldo, en la lluviosa tarde de aquel verano del 86. Llegó al lugar en su condición de ingeniero civil, por solicitud de un amigo común suyo y de la propietaria de la casa. La señora, en cuyos modales se advertía el rastro de un viejo glamour ya petrificado por los efectos de una vida posterior menos afortunada y más azarosa, tenía un problema estructural en la vivienda, producto de un desagüe mal canalizado. Arnoldo debía hacer un diagnóstico y recomendar el remedio para conjurar la fuga y sus consecuencias. Encontró un ambiente barroco, pero de mucha desolación humana. La vida de aquella señora se había detenido en tiempos pretéritos. Sus pensamientos sobre estos parecían ser el diván a partir del cual se alzaba, levitante, a matar , a fuerza de recuerdos y ensoñaciones, las limitaciones materiales del presente.
Le recibió con una confundente familiaridad. Pareció que lo conocía de años -o de otra vida-, y él se dejó llevar por esa cálida atmósfera al punto de asumirla con total naturalidad. La señora empezó con lo que pareció el acostumbrado rastreo de linaje y abolengo familiar de cada interlocutor que encontraba a su paso, al tiempo que iba encontrando con el suyo un sorprendente y coincidente paralelismo. Luego de unos momentos, hasta parientes cercanos terminaron siendo.
Todo marchaba a la perfección. Hasta que hizo su aparición la hermosa Facunda, hijastra de la señora, de quien se había hecho cargo desde aquella fatídica noche en que su mejor amiga falleció en el curso de su alumbramiento. Arnoldo quedó sin palabras ante lo que contemplaron sus ojos. Facunda era una mujer de facciones simétricas, eran parejos sus arcos superciliares, sus pómulos y sus mejillas. Su nariz era griega, y su pequeña boca, la roca tarpeya que hubiera elegido con gusto para cumplir una sentencia de muerte, o el dulce suicidio deducido de uno solo de sus besos. De alto cuello y breve busto, vestía parcamente: la blusa muy corta, de pronunciado escote que apenas si disimulaba el pecho, exponía el abdomen más hermoso que había visto jamás, cubierto de una discreta vellosidad de intenso color negro. Venía de una habitación que daba a la mesa del comedor donde ya estaban sentados su madrastra y Arnoldo. Pero, cuando este se sintió como sacudido por un huracán, fue cuando Facunda rebasó el borde de la mesa. Si escasamente cubierto estaba el torso, más lo estaba el resto del cuerpo. El parvo pantalón de pijama transparentaba las negras bragas que, al ritmo de sus bien dispuestos glúteos, invitaban a bailar la danza del deseo en el valle de la muerte.
Sí, de la muerte, esa misma a la que le debía una vida, y que estaba dispuesto a pagarle mediante abonos de abundantes proporciones derivados de fatales, pero embriagantes y efímeros espacios de placer con Facunda, y que ahora también, imaginaba vivir en medio del arrebato de su “carne gobernada” al influjo de sus más bajos instintos.
La convergencia de emociones le hizo perder la noción del tiempo. Pero, no del tiempo que constituía el momento del suceso, sino de otro más cruel y menos eludible, el de los años vividos, su edad. El de 62 y ella de 22, constituían, per se, el simple riesgo a un dulce error, y lo cometió. Se abalanzó sobre ella con un primer halago. Facunda, que bien honraba su nombre -pues resultó ser más elocuente de lo esperado-, le correspondió con gestos y palabras, inoculándole el veneno que oblitera la razón y empuja a los desaciertos. Le escribió a seguidas discretamente su número telefónico y le dijo que podía llamarla. Arnoldo se volvió un niño. A partir de entonces ya solo tendía a alargar su análisis sobre el problema que lo llevó hasta allí, solo como pretexto para extender su presencia en el lugar. Mefistófeles había aparecido de manera imperceptible para él, envuelto en bellas formas y delirante gracia. Quiso comprarle su alma, y él se la vendió con gusto. Facunda desapareció tan misteriosamente como había aparecido antes y, por mucho que intentó escribirle a su móvil, para que volviera, con ánimos de despedirse, ella fingió no ver los mensajes ni volvió a aparecer. Se despidió de la señora y se fue a casa túrgido de emociones. Ignoraba que el taimado Mefistófeles había traspuesto su ontología: ahora era suyo y, aunque creyera servirle a Dios, ya era siervo del diablo. Por eso, en sus plegarias de esa noche, en las que daba las gracias a su creador, “Dios”, y le pedía retomar y concluir con éxito esa conquista en ciernes, quien respondió fue el mismo diablo. Le insufló la torpe idea de su absoluta vocación para esa empresa y, luego, oníricamente, lo traicionó aún más. Le trajo de nuevo a Facunda con sus ropas transparentes y su lencería homicida. La disfrutó hasta en cansancio para, al amanecer, maldecir haber despertado.
Como, al conocerlo, Facunda le mencionó que al día siguiente haría un viaje al interior del país, a resolver cuestiones familiares, lo primero que hizo fue marcar de nuevo su número. Pero tampoco esta vez se pudo comunicar. Su alienado cerebro tejió entonces toda suerte de posibilidades justificantes del silencio de Facunda: “es posible que se haya dormido en el autobús, o quizás esté implementando un juego de “poder” que rija, hacia futuro, la segura relación que tendremos”, pensaba para sí. Le escribió y tampoco recibió respuesta. Volvió a llamar y ella contestó, pero la conversación fue breve, solo se limitó a decirle que había llegado bien, y a darle las gracias. Arnoldo se propuso ahora su estrategia en el supuesto “juego de poder”. Se replegó y no volvió a llamar ni a escribir. Pero, comoquiera que pasados los días nunca recibió noticias de Facunda, empezó a insistir llamándola, hasta que, por fin, la voz de Facunda se oyó en la distancia: “Hola señor Arnaldo. No le he atendido porque estoy con mucho trabajo y, además, quería decirle que, si fui cortés con usted, al grado de producirle alguna expectativa, fue por haberme percatado de la lujuria con que me miró desde que aparecí -lo cual, en modo alguno dejé de disfrutar-, pues no soy una tonta. Por lo que le seguí la corriente solo para evitar que dejara a mi madre sin resolverle su problema. Pero, como entenderá, una relación entre usted y yo devendría imposible, por razones obvias. Así que le dejo, porque estoy muy atareada”. Arnoldo, si bien aturdido, la detuvo presuroso: “¡No, no, espera! No ha sido mi intención causar en ti la desagradable impresión que manifiestas. Soy un hombre íntegro. Solo me dejé llevar de un ensueño. Pero quiero dejar claro que, tu actitud, en nada compromete mi concurso para solucionar el problema a tu madre. No soy un hombre decididamente ruin. Puedes contar con que le ayudaré con presteza”. Ella se limitó a contestar: “pues bien, gracias, adiós”. En ese momento, el hombre del tridente desapareció, para dar paso a la señora de la guadaña. Esta era, a fin de cuentas “la gran vencedora”, pensó. A ella le debía una vida y, con suerte o sin ella, se la pagaría, a pesar de las argucias mefistotélicas que de tiempo en tiempo le hacían creer lo contrario, y peor, igual que esta vez, le hicieron olvidar que, con los años, el encanto se va perdiendo y llegan los días en que “uno no enamora”.
Cuento.
Ranchito de Piché, Santiago, Rep. Dom., 10 de septiembre de 2007.-