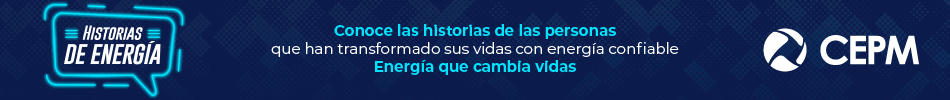Por Emerson Soriano
____
Era la duermevela del día miércoles, diez de julio de dos mil veinticuatro. Era la intermitencia de la memoria y el olvido -este último, siempre “tuerto”-, acechante experto en la arqueología de las culpas. El santo que se había ido volvió repleto de palabras a hacerse hombre en el dulce canto de un ruiseñor. A decir las mañanitas a la santa que nos queda. De las penumbras surgió la luz como mandato divino. Y comenzó el día, envuelto en la pertinacia de la húmeda lluvia del mejor verano: porque se convirtió en oro el plomo de los desaciertos, y sané de la ceguera en un instante.
La santa estaba ahí, tranquila como siempre, dueña de esa quietud hija de la paz, habitante eterna de la provincia de la bondad, con su inalterable vocación para olvidar el dolor. Su amor nunca deja de ser el tropo metonímico de su esencia, infinito para propios y ajenos. Entonces se levantó como siempre: a ejercitar su admiración por “las horas de la liturgia”, a rezar su rosario. El mismo rosario que la acompaña desde que, teniendo seis años, llegó a los dormitorios del internado del colegio “Sagrado Corazón de Jesús” de Villa Vásquez, en un ambiente donde el silencio de la oscura noche hacía propicios los anhelos de la cercanía familiar que la distancia negaba.
Hizo su rutina matutina: un café con leche y pan, seguidos de un cigarrillo -ahora vape- al que le exprime su humedad como en busca “del tiempo perdido”. Isabel, nuestra fiel asistente de muchos años, le envía algo así como un ballenato alusivo a su celebración de cumpleaños. Ella la escucha, y la escucha otra vez, y otra vez. Y, de lejos, me anuncia: “¡oye qué hermoso, lo que me mandó Isabel!”. Empiezo entonces a vibrar en la frecuencia de la elocuencia, me incorporo del comedor, camino resuelto, y contagiado por la hermosa música que acaricia mis oídos, pero, sobre todo, por la inocente alegría que transmite su llamado, le prodigó el abrazo que en verdad merece y le digo: “déjame abrazarte y sentir tu cuerpo junto al mío. Déjame conectar, uno a uno, tus poros con los míos, y transmitir por ellos, hacia tus ventrículos, la gratitud sentida por tenerte y la alegría hecha sonrisa porque existes. Eres mi vida”. Ella recibe y corresponde mi abrazo con idéntica intensidad. Una lágrima asoma en mis ojos, para entonces escucharla responder: “y tú la mía”. Y ahi sí fue miércoles, 10 de julio de dos mil veinticuatro, el cumpleaños de mi esposa, de Rita Alexandra Cabrera Ramírez de Soriano.